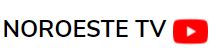Día Internacional de los Pueblos Indígenas: inteligencia artificial para monitorear y defender los territorios ancestrales en Latinoamérica
Por Astrid Arellano
El uso de la inteligencia artificial (IA) está en el centro de múltiples conversaciones y debates a nivel mundial. La reflexión respecto a su intersección con los pueblos indígenas no es la excepción. Esta tecnología constituye una herramienta poderosa que, bien usada, podría ayudar a revitalizar lenguas en riesgo de desaparecer, trazar mapas de territorios ancestrales amenazados y amplificar su conocimiento hacia nuevas soluciones frente a la crisis climática.
Pero también conlleva riesgos si no se escucha su voz ni se respeta su autonomía. Las Naciones Unidas se han posicionado recientemente respecto a los desafíos que implica construir un futuro donde la tecnología sirva a los pueblos indígenas, y no al revés.

“Los Estados están utilizando herramientas de vigilancia basadas en la IA para rastrear y acosar a las defensoras y defensores indígenas”, aseveró Volker Türk, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “La información de las comunidades indígenas, incluidos mapas y obras de arte, se utiliza para entrenar modelos de IA sin consentimiento. Y los pueblos indígenas siguen estando excluidos en gran medida de las decisiones políticas clave sobre el desarrollo de la inteligencia artificial”.
Este año, la conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se celebra cada 9 de agosto, se centrará en el tema «Pueblos Indígenas y la Inteligencia Artificial: defender los derechos, forjar el futuro», propuesto por las Naciones Unidas con la intención de analizar los riesgos y las recompensas que conlleva el uso de estas tecnologías en los territorios indígenas.
“Sin la participación significativa de los pueblos indígenas, se corre el riesgo de que esas mismas tecnologías perpetúen viejos patrones de exclusión, tergiversen las culturas y violen derechos fundamentales. Tenemos que asegurarnos de que la IA se desarrolle y regule de manera inclusiva, ética y justa”, agregó António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas en su mensaje anual.

En Mongabay Latam, abordamos tres proyectos que combinan el conocimiento tradicional de las comunidades con el uso de la inteligencia artificial y otras tecnologías para monitorear territorios y especies contra delitos ambientales en México, Honduras y Perú.
Estas iniciativas utilizan EarthRanger una plataforma que, desde 2015, ha evolucionado para ayudar a la protección de las áreas naturales protegidas, así como para estudiar la vida silvestre y sus hábitats, y para promover su protección. Se trata de una solución de inteligencia artificial que combina datos en tiempo real de patrullas de guardabosques, imágenes remotas y una gran variedad de sensores. Desde septiembre de 2021, EarthRanger es un producto del Instituto de Inteligencia Artificial de Paul Allen, cofundador de Microsoft.
“La intención es tener un acercamiento con las comunidades indígenas y locales para crear un ambiente de confianza y poder brindarles las herramientas”, afirma Daniel Zendejas, encargado de las alianzas de EarthRanger para Latinoamérica y el Caribe. “Sobre todo, desde una perspectiva en donde estas no se sientan como un reemplazo de los esfuerzos que ya están haciendo, sino como un multiplicador de la fuerza que ya están aplicando en todo su trabajo por la conservación de la naturaleza”.

México: la base de datos más grande de primates mexicanos creada por pueblos indígenas
El trabajo del biólogo Gilberto Pozo con el mono aullador negro (Alouatta pigra) comenzó a inicios de la década de 2000, monitoreando el comportamiento de la amenazada especie en un contexto de deforestación y cambio del uso de suelo en su hábitat natural, en el sur de México. Entre 2006 y 2013, este esfuerzo científico se enriqueció con la incorporación de comunidades indígenas y mestizas de Tabasco y Chiapas, que asumieron un papel fundamental en el censo de las poblaciones de monos en extensos territorios.
“Empezamos a construir un sistema regional de monitoreo con base comunitaria. Realizamos censos poblacionales con diferentes técnicas y metodologías en seis áreas naturales protegidas, con un poco más de 220 monitores comunitarios de 60 comunidades mestizas e indígenas diferentes”, describe Pozo, director ejecutivo de Conservación de la Biodiversidad del Usumacinta (Cobius) A.C.
Ese crecimiento implicó un fuerte trabajo de seguimiento, capacitación y equipamiento para el manejo de datos. El equipo científico pasó muchas horas capturando información que los monitores comunitarios enviaban desde los diferentes sitios. Hasta 2018, todo eso se hacía a mano.

“Empezamos con libretas, lápices, binoculares, GPS y cámaras fotográficas. Cuando conocimos EarthRanger, que es la plataforma de monitoreo que utilizamos actualmente, se eliminó el papel y el GPS, y diseñamos junto con la organización todos los formularios”, describe Pozo. Es decir, aunque conservaron algunas herramientas, prácticamente todo lo que los monitores comunitarios llevaban en sus bitácoras y hojas de registro, ahora está contenido en un teléfono celular.
“Toda la información que se colecta durante los monitoreos nos llega de forma automática a la plataforma, por lo que podemos tener bases de datos automatizadas. Nos disminuye muchísimo costos, tiempo y errores en todo el proceso de manejo y análisis de datos”, explica Pozo.
Dado que el 99 % de los sitios donde se realiza el trabajo de campo no cuenta con señal celular, la app EarthRanger está diseñada para funcionar sin conexión. Los grupos salen al territorio y recolectan los datos directamente en sus dispositivos móviles. Al regresar a sus comunidades, se conectan a redes wifi disponibles —muchas de ellas habilitadas por el gobierno mexicano— y la app envía automáticamente la información recolectada a la plataforma.

Una vez recibidos los datos, comienza el proceso de validación. Cuando el reporte es aprobado, se integra a la base de datos general. A partir de ahí, es posible visualizar, por ejemplo, mapas de calor que muestran las zonas con mayor densidad de información, las rutas caminadas, el esfuerzo medido en kilómetros recorridos y el número de reportes por grupo comunitario. Además, se pueden descargar mapas, imágenes y datos aplicando diversos filtros, así como integrarlos a sistemas de información geográfica para análisis más detallados.
Como resultado, el esfuerzo de las comunidades y la transición hacia el uso de la Inteligencia Artificial contenida en el sistema han proporcionado una gran cantidad de información no solo sobre el mono aullador negro, sino sobre el mono araña (Ateles geoffroyi) y el mono aullador de manto (Alouatta palliata mexicana), “a tal grado que nuestra organización posee la base de datos más importante y más grande de poblaciones de primates en México”, celebra Pozo.
Los datos confirmaron que la mayor población de mono aullador negro en toda su distribución mesoamericana se ha registrado en la región del Usumacinta, con poco más de 5000 individuos. Mientras que la Selva El Ocote es la reserva con la mayor densidad de monos araña en México, con 47 individuos por kilómetro cuadrado.

“Gracias a la colecta de esta información reivindicamos la participación comunitaria, es decir, la ciencia ciudadana y comunitaria tiene su valor, su importancia y no puede ser despreciada para la toma de decisiones”, sostiene Pozo. Los datos obtenidos han sido utilizados para numerosos estudios sobre las tres especies de primates, para actualizar sus mapas de distribución y en la toma de decisiones para dirigir esfuerzos de conservación en las reservas analizadas, donde también se han involucrado la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).
Además, la información regresa a las comunidades que la generan, afirma Pozo. Los monitores comunitarios obtienen reportes con bancos de imágenes y datos accesibles que son útiles no solo para tomar decisiones en sus territorios, sino para solicitar y respaldar sus propios proyectos comunitarios.
“Las personas de las comunidades conocen su territorio, saben caminarlo y están adaptadas al gran esfuerzo que implica recorrer esas áreas. Muchas son inundables, puedes caminar con el agua en la cintura, con lodo, hay áreas abruptas donde tienes que subir y bajar montañas”, comenta Pozo. “Los señores monitores y monitoras comunitarias están adaptados a esos terrenos, y complementados y fortalecidos con capacitación y equipamiento, se han logrado formar como grandes monitores”.

Como defensores del medio ambiente, los pueblos indígenas, los científicos y las organizaciones deben usar la tecnología a su favor, sostiene Pozo. Sobre todo, cuando puede representar parte de una estrategia de seguridad para los defensores del territorio. El diseño cerrado de EarthRanger garantiza la seguridad de la información y limita el acceso únicamente al equipo autorizado, lo que refuerza la protección de los defensores comunitarios frente a posibles amenazas.
“También cuenta con sistemas de alerta que envían tu ubicación por si te encuentras con gente armada o si corres peligro en ese momento”, explica Pozo. “Pienso que esta tecnología puede ayudar mucho a la labor de las comunidades, sobre todo, para reportar los ilícitos y conflictos socioecológicos que se presentan por intereses de empresas transnacionales o con otros objetivos que nada tienen que ver con la conservación”.

Honduras: monitorear delitos ambientales en áreas amenazadas
El avance de la frontera agrícola en el occidente de Honduras representa una creciente amenaza para el Refugio de Vida Silvestre Montaña de Puca. Impulsada principalmente por la expansión de la ganadería y el cultivo de café y maíz, esta presión humana se intensifica en la zona de amortiguamiento del refugio. Sin embargo, los riesgos no se detienen ahí: en el corazón mismo del área protegida —su zona núcleo—, otras presiones como la cacería furtiva, la deforestación y los incendios forestales se abren paso comprometiendo seriamente la conservación de su biodiversidad.
En ese contexto, los guardarecursos comunitarios del pueblo indígena lenca y comunidades mestizas han hecho frente con vigilancia territorial y monitoreo ambiental participativo para frenar los delitos ambientales.
“Árboles muy grandes y muy ancestrales han sido derribados”, lamenta Maryury Alemán, bióloga lenca y guardarecursos del RVS Montaña de Puca. “Utilizamos drones y Global Forest Watch que en tiempo real nos envía alertas sobre deforestación sucediendo dentro de la zona”, describe.

“Además, en la zona hay tapescos, unas ramadas que se utilizan de manera tradicional para cazar: hemos visto que cazan tepezcuintles, monos y tigrillos”, describe la guardarecursos. Por ello colocaron una trampa cámara convencional para vigilar la actividad, pero fue robada al poco tiempo. “Nos quedamos sin el equipo y no supimos qué pasó con ella después”, dice Alemán.
En octubre de 2024 comenzó la capacitación de los guardarecursos en inteligencia artificial con EarthRanger. “Les pareció interesante lo que estamos haciendo en el área protegida y, como prueba piloto, nos donaron una cámara trampa con inteligencia artificial para ver cómo funciona y, aunque estamos en pruebas todavía, estamos empezando a adoptarla”, sostiene Alemán.
Con el uso de esta cámara trampa con inteligencia artificial, los guardarecursos pueden monitorear en tiempo real zonas remotas a las que normalmente se accede tras uno o dos días de camino. Este dispositivo detecta y etiqueta automáticamente animales o personas, enviando alertas según el tipo de presencia. Una alerta amarilla indica fauna en movimiento, mientras que una roja señala posibles amenazas humanas, como cazadores y vehículos. Estas señales se integran con la plataforma EarthRanger y llegan directamente al celular de los monitores, quienes pueden coordinar una respuesta con fuerzas interinstitucionales y militares para proteger la zona monitoreada.

“Realmente hemos visto que es una herramienta muy útil y en el futuro nos funcionará un montón para la gestión de delitos ambientales y también para la conservación en el área protegida, porque podemos ver los datos que tanto necesitamos en tiempo real”, agrega la guardarecursos. “Es como tener un espía, por decirlo así, porque con las cámaras trampa convencionales teníamos que ir y dejarlas, sin saber si iban a estar ahí al volver, porque no teníamos control sobre ellas”.
Junto con el uso de drones con los que documentan, toman coordenadas y trazan polígonos de deforestación, el uso de cámaras trampa con inteligencia artificial les brinda una mayor seguridad a los guardarecursos en territorios amenazados al poder obtener sus datos a la distancia.
“La tecnología nos ayuda en lugares a los que no tenemos acceso, porque hay lugares que son muy peligrosos a los que no nos podemos acercar para verificar en campo, porque sabemos que hay personas trabajando”, explica Alemán. “A veces trabajamos con información muy delicada, generada por personas que sí se atreven a denunciar delitos ambientales. Los principales defensores de los recursos naturales son los pueblos indígenas. Pero en el caso de Honduras, no hay mucha seguridad de que vamos a estar protegidos”, concluye.

Perú: de la vigilancia a la denuncia, cerrar el círculo
Tres parques nacionales en Perú —Otishi, Manu y Sierra del Divisor— no solo comparten similitudes en su imponente biodiversidad y paisajes extraordinarios. También comparten un destino bajo amenaza. La deforestación avanza sobre sus zonas de amortiguamiento, abriendo camino a actividades ilegales como la minería y los cultivos ilícitos de hoja de coca, delitos ambientales que ponen en riesgo a los ecosistemas y la seguridad de las comunidades indígenas y campesinas que dependen de ellos.
“Estos delitos ambientales son bastantes comunes en los tres parques y las amenazas son constantes”, dice un vocero de la organización Global Conservation Perú, de quien se reservan sus datos por cuestiones de seguridad. “No solo se atenta contra la flora y la fauna, sino también contra aquellos dirigentes y personas que hacen ahínco en la protección de la Amazonía”, agrega.
Este ambiente hostil genera bastante desazón entre las comunidades, agrega el vocero. Sin embargo, el uso de tecnología como drones e inteligencia artificial les permite tener menos contacto con las zonas donde se cometen los delitos ambientales.

“Hacerlo estratégicamente utilizando esta tecnología nos hace ocultos a los delincuentes, a la gente que genera toda esta desazón dentro de los bosques”, explica. Con esta visión, Global Conservation Perú ha centrado sus esfuerzos en fortalecer el trabajo de los monitores comunitarios —conocidos como ecoguardias, originarios de los pueblos asháninka y awajún, así como de comunidades campesinas—, brindándoles capacitación, tecnología y herramientas en colaboración con la plataforma EarthRanger. El objetivo es que sean ellos mismos, desde sus territorios, quienes lideren la protección de sus comunidades y de las zonas de amortiguamiento, que a su vez representan la puerta de entrada a los parques nacionales.
“Se capacitan no solamente en el uso de drones, sino también aprenden a generar cartografía: no se trata de señalar un punto y decir que allí se encuentra un árbol talado, sino de generar mapas que nos den referencias precisas sobre dónde existe deforestación, minería ilegal o cultivos ilícitos, y que a su vez generen alertas de deforestación en tiempo real, basadas en el entrenamiento y comparación de imágenes antiguas y actuales del bosque —haciendo uso de la inteligencia artificial y los algoritmos—, para determinar en donde han aparecido”, explica el vocero.

Este trabajo involucra a casi un centenar de ecoguardias distribuidos en los tres parques nacionales, quienes se encargan de obtener información sobre las zonas de alerta mediante EarthRanger y luego validan los datos en campo o con drones.
“Recientemente se realizó un operativo porque ellos pudieron validar la información y determinaron que había más de dos kilómetros de deforestación en Anguillal, en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sierra del Divisor”, afirma el vocero.

De esta manera, se lograron articular acciones institucionales conjuntas que contaron con la participación de la Marina de Guerra del Perú (MGP), la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Parque Nacional Sierra del Divisor, la Policía Ecológica, y los ministerios de Agricultura y Cultura.
“Sobre todo, la fiscal pudo constatar que todo era cierto. Con toda la información que le brindamos pudo abrir una carpeta fiscal para la denuncia correspondiente”, concluye el vocero. “El objetivo final es que se cierre el círculo y que, al terminar el año, no solo tengamos estadísticas de patrullajes o kilómetros recorridos, sino que se logren las denuncias correspondientes y los operativos finales con todas las instituciones involucradas en estos temas”.