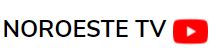‘Las muertas’, de Jorge Ibargüengoitia: una historia terriblemente viva
El fenómeno mediático cultural es el estreno en plataforma de la serie “Las muertas”, una de nuestras creaciones literarias que más han persistido con el paso de los tiempos.
De entrada, la producción ha sido muy fiel a la obra, tanto el tono sarcástico como la línea argumental de la imaginación del guanajuatense Jorge Ibargüengoitia, fallecido prematuramente en un accidente aéreo en España en 1983.
La novela trata en clave de farsa satírica, llena de humor negro pero con honda critica social, el lamentable caso de “Las Poquianchis”, un hecho de nota roja donde unas mujeres que regenteaban antros de prostitución se vieron envueltas en varios hechos de sangre.
Esta historia, dijo Ibargüengoitia en su momento, no es sobre “Las Poquianchis”, sino sobre unas señoras a las que les pasaron las mismas cosas que a “Las Poquianchis”.
Hay que entender que en aquel momento de ese hecho de sangre, una decisión política hizo que toda esa gente que se dedicaba a una antiguo oficio, de pronto se vio fuera de la ley.
Con ese cambio estatal, repentino, los miembros de ese grupo social cada vez se fueron más al fondo del delito, del cual creían salir impunes por sus previas relaciones con políticos y clientes con poderes fácticos.
Si no hubiese existido antes una red tan grande de corrupción, los acontecimientos de “Las Poquianchis” o “Las muertas” de Ibargüengoitia no habrían llegado a ese nivel de cinismo y tragedia.
También hay una realidad terrible detrás de todo esto: aquellos eran un grupo de personas bastante mal informadas, muy ignorantes en muchos sentidos, que por eso mismo cometieron tan graves errores que los llevaron a la postre al crimen y a la prisión.
No es justificación: sólo señalo que, como era tolerada su industria de prostitución en sitios con venta de alcohol y música, creyeron que más adelante podrían cometer asesinatos u ocultar cadáveres sin rendirle cuentas a nadie.
El fenómeno de la trata de blancas no había sido abordado en el cine y literatura tan bien como el tema del burdel, el cual siempre ha sido muy caro a los diversos artistas latinoamericanos.
Es un tema presente en novelas clásicas recientes, desde “La casa verde”, de Mario Vargas Llosa, hasta “La casa que arde de noche”, de Ricardo Garibay.
García Márquez, Carlos Fuentes o Alejo Carpentier sostienen en sus obras no pocas escenas en casas de citas, pero, para mí, la obra maestra, aunque de lectura difícil, es una melancólica y fantasmal novela de Juan Carlos Onetti: “Juntacadáveres”.
Ya mejor ni mencionemos el jacarandoso cine de ficheras. Dentro de este universo hay un caso peculiar, ya que una de las novelas más poéticas de José Donoso es una obra maestra llamada “El lugar sin límites”, la cual fue llevada a la pantalla con éxito aquí en México, bajo dirección de Arturo Ripstein.
Vemos ahí una actuación magistral de don Roberto Cobo en el papel de “La Manuela”, bailando flamenco con todo el garbo de una dama sevillana.
Sí, aquel joven atormentado de “Los olvidados”, de Luis Buñuel, creció para hacer el papel de la loca del burdel.
Sólo un detalle me incomodaba de “El lugar sin límites”. La novela es poética, ambientada en las montañas de Chile, en una comarca aislada de cabañas de troncos, bosques cerrados y aires fríos donde es común caminar bajo un pasto de agujas de pino secas.
La ambientación mexicana es totalmente asumida en el arrabal del cine de ficheras -o de sexy comedia-, y en ese aspecto es sumamente distinta a como ocurren en la novela del gran prosista chileno.
En cambio, hoy en “Las muertas” hay un equilibrio más que digno, porque el ambiente de los cabarets, las casas de citas y los burdeles -tres empresas muy diferentes-, son bien combinados a la hora de acercarnos a la recreación y hasta el conocimiento de logística interna de esos templos del vicio, que tanto auge e impunidad habían gozado en este País por largos periodos.
Era el tiempo que los llamados “giros negros” eran el foco inicial de las desapariciones y la “caja chica” de no pocos alcaldes. Ahora es más común que el vórtice de la trata de personas esté en las redes sociales, las comunidades telefónicas y cuanta alimaña cibernética indiquen las nuevas tecnologías.
En “Las muertas”, el equipo de producción se tomó la molestia de decorar todo tipo de anuncio en camiones o negocios con los nombres de los pueblos que Ibargüengoitia inventó (“Mezcala” en vez Guadalajara, o “Plan de abajo”, que es Guanajuato)... sería divertido averiguar de dónde sacó esos nombres para enmascarar esos sitios y los de otros pueblos de El Bajío que tienen su equivalente en esa única distopia mexicana: “Cueváno” es Guanajuato, capital; León es “Pedrones”, “Muégano” es Celaya, etc.
Por cierto, el pueblo donde ocurrió realmente el suceso es donde ahora don Vicente Fox tiene sus fueros: San Francisco del Rincón.
“Las muertas”, novela y serie de Netflix, son un testimonio de ese México bronco que aún se niega a desaparecer. Sólo cambia de nicho y revive en cualquier sitio donde las leyes encuentren su disimulo y toda la sociedad sea cómplice en tolerar cualquiera de sus desviaciones y desvaríos.