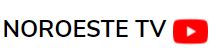El proceso gentrificador: ¿manifestaciones contra quién?
En las últimas semanas se ha hablado mucho del término gentrificación, a partir de las manifestaciones en colonias de la ciudad de México, como en La Condesa y Roma. El concepto no es para nada nuevo, pues fue acuñado en la década de 1960 por la socióloga británica Ruth Glass, quien observó cómo ciertos barrios populares del centro de Londres comenzaban a ser ocupados por sectores de clase media y alta. Este fenómeno provocó el desplazamiento de los residentes originales -en su mayoría obreros- hacia las periferias.
Etimológicamente, gentrificación proviene del vocablo inglés gentry, que remite a la pequeña burguesía rural inglesa, y que en el contexto urbano contemporáneo podemos traducir como “aburguesamiento”. Pero más que una mera transformación estética o arquitectónica, se trata de un proceso estructural, propio del capitalismo neoliberal, en el que el valor del suelo y la lógica del mercado se imponen sobre los derechos sociales y culturales de las poblaciones históricas de un territorio.
La gentrificación no es un evento súbito, sino una transformación progresiva, a menudo imperceptible en sus primeras fases, pero arrolladora en su desenlace. El profesor Phillip Clay, del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), ha descrito este fenómeno como un proceso que avanza a través de cuatro etapas bien definidas:
El proceso comienza cuando individuos -muchas veces artistas, estudiantes, trabajadores independientes o colectivos LGBT- se trasladan a barrios marginados o deteriorados en busca de espacios económicos, pero también simbólicamente significativos. Restauran casas, abren cafés o galerías, y generan una nueva narrativa barrial. Esta fase suele pasar desapercibida por los medios y por los tomadores de decisiones, y la movilidad ocurre de forma orgánica, boca a boca.
A medida que el barrio adquiere una imagen alternativa o “auténtica”, otros sectores - pequeños inversionistas y emprendedores- comienzan a llegar, atraídos por la posibilidad de revalorización inmobiliaria. La demanda de propiedades se incrementa, suben los precios del alquiler y de los servicios, y los residentes originales, con menor poder adquisitivo, comienzan a ser desplazados.
Aquí la gentrificación alcanza velocidad mayor. Los bancos otorgan créditos hipotecarios con mayor facilidad, los grandes desarrolladores inmobiliarios entran al juego, y el Estado empieza a intervenir con infraestructura y servicios pensados para una clase media y alta. La vigilancia policiaca aumenta, no para proteger a los antiguos residentes, sino para garantizar la “seguridad” de los nuevos. Se multiplican los cafés gourmet, las boutiques y los restaurantes de autor, mientras los negocios tradicionales desaparecen.
En la etapa final, el barrio gentrificado se convierte en un enclave de lujo. Las viviendas ya no son accesibles para las clases medias; las y los artistas que iniciaron el proceso también son desplazados por ejecutivos y empresarios. Los precios del suelo se disparan, y el barrio pierde gran parte de su diversidad social y cultural.
Claro está, estas fases no siempre siguen una línea temporal rígida. En algunas ciudades -como Detroit- el proceso ha sido impulsado directamente por grandes corporaciones inmobiliarias, sin que exista una fase previa de ocupación bohemia. En otras, como Nueva Orleans, la reconstrucción post-Katrina de 2005 fue un parteaguas: barrios históricamente afroamericanos y obreros fueron “revitalizados” por políticas estatales que acabaron atrayendo a poblaciones más ricas, dejando fuera a sus antiguos habitantes.
Ahora bien, frente al avance de la gentrificación, es comprensible que surjan sentimientos de malestar entre quienes han sido desplazados o se sienten ajenos en su propio espacio. En los barrios de la Ciudad de México ya mencionados arriba, pero también en ciudades turísticas como Mazatlán, ese malestar a veces se canaliza erróneamente hacia los inmigrantes extranjeros -en su mayoría jubilados o residentes temporales- que compran propiedades, disfrutan de servicios exclusivos o transforman el paisaje urbano. Sin embargo, culparlos a ellos es no entender el fondo del problema.
La gentrificación no es el resultado de decisiones individuales, sino de dinámicas estructurales: políticas públicas que promueven la inversión privada por encima del bienestar común, ausencia de regulación en el mercado inmobiliario, y una lógica de ciudad pensada más para el turismo que para sus habitantes.
Los extranjeros no son culpables por querer vivir en entornos seguros y atractivos. El problema es un modelo de desarrollo urbano que privilegia al capital móvil, sin garantizar derechos para quienes ya estaban ahí. La falta de políticas de vivienda asequible, de protección al inquilinato, de ordenamiento territorial con justicia social, y de mecanismos de participación ciudadana, son factores mucho más determinantes que la nacionalidad de los nuevos residentes.
Combatir la gentrificación con xenofobia es un error. En lugar de dividirnos entre “locales” y “extranjeros”, habría que organizarnos para exigir soluciones estructurales: controles al mercado inmobiliario, impuestos progresivos a la especulación, fomento a la vivienda cooperativa y políticas que pongan la vida por encima del lucro.
Es cuanto...