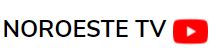Aunque nuestra capacidad de recolección de información ha aumentado exponencialmente a través de los años, existe un momento bisagra muy claro: el inicio de la llamada “guerra contra el narco” en el sexenio de Felipe Calderón. A partir de entonces, las cifras de desapariciones se han disparado de manera alarmante. Según la plataforma del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, se registraron 939 personas desaparecidas y no localizadas durante el sexenio de Vicente Fox y 16 mil 992 personas en la misma condición durante el sexenio de Felipe Calderón. Esto representa un incremento de aproximadamente mil 709 por ciento en el número de personas desaparecidas y no localizadas de un sexenio al otro.
Sin embargo, al consultar datos desde la Comisión Nacional de Búsqueda, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, bases estatales y esfuerzos independientes, surge una pregunta fundamental: ¿qué estamos midiendo realmente y bajo qué criterios?
Para responder esta pregunta es primordial recordar que, aunque los datos suelen presentarse como objetivos y neutros, también son construcciones humanas. Se registran bajo condiciones particulares, con metodologías explícitas o implícitas, por personas e instituciones con limitaciones, agendas políticas e intereses específicos.
Las instituciones gubernamentales frecuentemente privilegian narrativas que tergiversan o minimizan la magnitud del problema en contraste con esfuerzos que provienen de organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil. Como ejemplo de esto podemos considerar el caso Ayotzinapa. La Procuraduría General de la República PGR sostuvo la llamada “verdad histórica”. Esta versión fue ampliamente cuestionada por expertos, como el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. En el informe Ayotzinapa (2015) señalaron graves irregularidades en la investigación, ocultamiento de pruebas y uso de tortura para obtener declaraciones.
Por otro lado, muchas organizaciones civiles realizan esfuerzos valiosos por obtener cifras más cercanas a la realidad, pero a menudo carecen de la infraestructura y capacitación necesarias para el procesamiento riguroso de datos. Esta situación se complica dado que cada colectivo, ONG, o grupo de estudio, desarrolla metodologías propias de recolección, acordes a sus capacidades individuales, generando inconsistencias que dificultan el cruce de bases de datos por falta de variables homogéneas.
Tomemos el ejemplo de los hallazgos de fosas clandestinas. No sólo existen inconsistencias entre las capturas realizadas por fiscalías estatales y la Fiscalía federal, sino que las cifras pueden sugerir patrones o tendencias temporales que podrían ser resultado de muestras o muestreo sesgado.
“Según las fiscalías locales, de 2006 a junio de 2023 existen un total de 4 mil 565 fosas clandestinas, 6 mil 253 cuerpos de personas y 4 mil 662 fragmentos reportados. Por su parte, la Fiscalía General de la República reporta 587 fosas clandestinas, mil 705 cuerpos de personas y un número indefinido de fragmentos y restos reportados”.
Si desconocemos cómo se realizó el muestreo, qué se consideró fosa, quién la reportó o bajo qué protocolos se documentó, corremos el riesgo de construir políticas públicas o interpretaciones sociales a partir de información incompleta o sesgada. Aquí radica la importancia de la participación multidisciplinaria. La antropología forense, la estadística, la ciencia de datos, la geografía, el derecho, entre otras disciplinas, y las organizaciones de víctimas deben dialogar para que los datos no sólo existan, sino que sirvan efectivamente.
La búsqueda de personas no es únicamente una cuestión de voluntad política, sino también de rigurosidad técnica: diseño de sistemas confiables, acceso abierto a metodologías y comprensión profunda del contexto sociopolítico que rodea cada cifra.
Para ello, a la hora de construir bases de datos y recolectar o sistematizar información es necesario preguntarse: ¿Quién tiene acceso real a esta información? ¿Cómo se protege a las familias buscadoras? ¿Quién decide qué se publica y qué permanece oculto? Estas preguntas suelen no ser parte fundamental de la metodología, pero es indispensable responderlas porque definen el impacto social y político de las investigaciones.
Al publicar bases de datos sin explicar su construcción, la transparencia es aparente. Si no se da a conocer de manera pública el cómo, el para qué y el quién, corremos el riesgo de construir narrativas a medias en lugar de mapear la realidad. México necesita datos abiertos, pero también datos que permitan la producción información y conocimiento capaz de sostener análisis rigurosos y, sobre todo, de contribuir a la búsqueda de verdad y justicia que las familias no solo las familias, que las víctimas directas e indirectas merecen.
–
La autora es Fernanda Muñoz Arroyo, estudiante de la Licenciatura en Matemáticas en la UNAM e investigadora junior en el Seminario de Violencia y Paz.