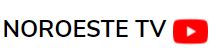En la pista del aeropuerto de San Salvador, un avión militar estadounidense se detiene bajo la luz de los reflectores. Descienden hombres esposados y custodiados por agentes armados. No todos son salvadoreños. Hay venezolanos y nicaragüenses. No han cometido delitos en El Salvador, pero en minutos estarán rumbo al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel de máxima seguridad que el presidente Nayib Bukele presenta como símbolo de su guerra contra las pandillas.
¿Por qué un país de poco más de 6 millones de habitantes decide encarcelar a personas que no son sus ciudadanos? ¿Y por qué Estados Unidos, que los detuvo, los envía allí? La respuesta está en un fenómeno creciente en la política internacional: la instrumentalización de la migración como herramienta de poder.
En un mundo interconectado, las personas cruzan fronteras para buscar mejores oportunidades o escapar de la violencia, pero sus movimientos pueden convertirse también en fichas en el tablero diplomático. Las autoras Natalia Saltalamacchia y María José Urzúa (Migration power in interstate relations: A conceptual approach) han llamado “poder migratorio” a la capacidad de un Estado para influir en las posiciones o acciones de otro, mediante el control de los flujos migratorios. En la práctica, esto significa que un país puede optar por frenar, permitir o incluso incentivar la salida de migrantes hacia otro país, y usar esa decisión como moneda de cambio para obtener beneficios políticos, económicos o diplomáticos. Esto se observó, por ejemplo, cuando Turquía negoció con la Unión Europea la recepción de refugiados sirios a cambio de 6 mil millones de euros, o cuando en 2021 Marruecos decidió relajar el control migratorio en la ciudad de Ceuta para presionar a España en medio de disputas políticas.
La influencia que otorga el control migratorio no es ilimitada ni permanente. Depende de que el país de destino -por ejemplo, Estados Unidos o los países europeos- considere prioritario frenar esos flujos y no pueda hacerlo de forma unilateral de manera eficaz o a un costo razonable. En esos casos, colaborar con otros países para gestionar la migración se vuelve más valioso que intentar controlarla por sí mismo. En ese contexto, los países de tránsito -aquellos por donde pasan los migrantes- pueden sacar ventajas aunque la relación bilateral sea asimétrica. Ahí es donde entra El Salvador.
El Salvador ha sido tradicionalmente un país de emigración: un millón y medio de salvadoreños viven en Estados Unidos y las remesas que envían son una parte fundamental de la economía. Sin embargo, su ubicación en el istmo centroamericano también lo convierte en punto de paso para personas que se dirigen al norte. Bajo la presidencia de Nayib Bukele, el país ha pasado de ser visto únicamente como expulsor de migrantes a desempeñar un papel más activo como “gestor” de personas en tránsito. En 2025, Bukele llevó ese papel a un nuevo nivel.
En febrero pasado, con Donald Trump de regreso en la Casa Blanca y decidido a mostrar mano dura ante la migración, Bukele ofreció algo inédito: aceptar deportados de Estados Unidos, aunque no fueran salvadoreños y encerrarlos en el CECOT. El acuerdo incluyó a personas acusadas de pertenecer a grupos criminales como el Tren de Aragua. El CECOT, con capacidad para 40 mil internos y diseñado para aislar completamente a los reclusos, se convirtió en un activo diplomático. Bukele no solo ofreció custodiar a los deportados; ofreció hacerlo en el lugar que él presenta como la cárcel más segura y temida de América Latina.
A cambio, Estados Unidos acordó pagar por la custodia. Versiones coinciden en que el monto inicial asciende a 6 millones de dólares. Asimismo, la administración Trump accedió extender el TPS(Estatus de Protección Temporal) para salvadoreños hasta 2026, mientras que lo revocó para otras nacionalidades. Con ello, Bukele evadió, al menos temporalmente, el riesgo de retornos masivos de compatriotas, con el consiguiente rédito político.
Bukele no se detuvo ahí. En abril de 2025 propuso a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, un canje inusual: entregar a 252 venezolanos deportados y presos en el CECOT a cambio de la excarcelación de opositores políticos y de diez estadounidenses retenidos en Venezuela. El canje se concretó en julio y el Secretario de Estado, Marco Rubio, lo agradeció públicamente.
La decisión de un país de ejercer o no el poder migratorio es el resultado de un cálculo costo-beneficio. Se trata de una decisión estratégica: qué se puede obtener y, sobre todo, qué precio político, económico o reputacional se está dispuesto a pagar. En el caso de Bukele, parece claro que los costos de reputación y las críticas de sectores liberales interesados en los derechos humanos no pesan en la balanza. Su política de mano dura contra la inseguridad le ha conferido un gran respaldo popular en El Salvador, y en ese contexto las denuncias nacionales o internacionales no erosionan de forma significativa su legitimidad.
Los beneficios que obtiene de esta estrategia son tangibles. En primer lugar, los recursos financieros: los pagos de Estados Unidos ayudan a cubrir el costo de mantener el CECOT y refuerzan el mensaje de que su modelo carcelario es exportable. En segundo lugar, obtiene el respaldo político de la administración Trump; por ejemplo, el reciente informe de derechos humanos del Departamento de Estado eliminó las críticas a las condiciones carcelarias y desestimó los abusos cometidos en ese país. En tercer lugar, Bukele gana cierta proyección regional: la oportunidad de influir en asuntos críticos, como la situación política en Venezuela.
No se trata, sin embargo, de una fuente de influencia que pueda sostener de manera indefinida. Esta estrategia depende de coincidir con una administración estadounidense que, por su orientación ideológica, está dispuesta a ignorar o flexibilizar límites normativos -como el respeto a estándares internacionales de derechos humanos- para alcanzar sus objetivos migratorios. Un cambio en la Casa Blanca podría cerrar de golpe esa ventana de oportunidad.
Lo que vemos en el caso de Bukele es un ejemplo claro de uso de poder migratorio con fines extractivos: un país de tránsito que usa su capacidad de controlar a personas en movimiento para obtener recursos y ventajas políticas de un país más poderoso. No es el primero ni será el último en hacerlo. Pero el caso salvadoreño es singular en América Latina por su descaro y porque combina un recurso material (la megacárcel) con una narrativa política interna de “mano dura” y una disposición a entrar en transacciones diplomáticas de alto perfil.
El poder migratorio, como muestra El Salvador, no es un poder estructural que cambie las reglas del juego internacional: es táctico, oportunista y depende de que se den ciertas condiciones. Ante todo, su uso expone la crudeza de convertir a seres humanos en fichas de negociación, una práctica en la que países de tránsito y de destino comparten responsabilidad. Lamentablemente, el mundo de hoy muestra que mientras haya países dispuestos a pagar por contener migrantes lejos de sus fronteras, habrá líderes como Bukele listos para ofrecer el servicio.
—
La autora es Natalia Saltalamacchia (@NataliaSaltalam), jefa del Departamento Académico de Estudios Internacionales del ITAM.